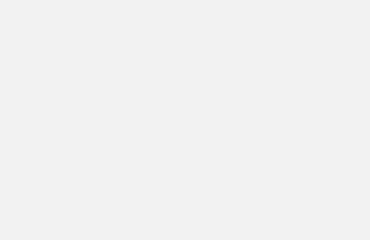Había llegado al periodismo tarde, pasados los 40, después de un par de decadas en las que combinó una profesión de abogado que ya no lo entusiasmaba con la militancia peronista. Militante de la JP en los 70, se guardó durante la dictadura y en los 80 formó parte del grupo fundador de Unidos, la revista política que dirigía Chacho Alvarez (al que Mario seguía llamando “Comandante”) y de la que participaron, entre muchos otros, Horacio González, Norberto Ivancich y Tito Palermo. Vale la pena releer las notas de esos años, que buscaban congeniar su peronismo explícito con el pluralismo politico propio de la recuperación democrática, algo que hoy parece evidente pero que en ese momento todavía estaba en duda y que explica el aire lejanamente alfonsiano que tenía Unidos y el mote “Felipillos”, en referencia a la socialdemocracia de Felipe González- que le habían puesto.
Lo conocí en 1997, un poco antes de que asumiera como jefe de política de Página/12, cuando tuvo la generosidad de poner mi firma en una nota sobre Montoneros que habíamos escrito (claro que la había escrito él, yo me había limitado a ayudarlo) en Todo es Historia, la revista de Félix Luna. Después, cuando lo nombraron editor de política, me sumó a la sección que estaba armando con un conjunto de periodistas jóvenes –Vicky Ginzberg, Irina Hauser– que al día de hoy le reconocen su padrinazgo.
Mario llegaba temprano a la vieja redacción de la calle Belgrano y se sentaba a la cabecera de la isla de politica, con los pies arriba del escritorio, quejándose de la timidez del aire acondicionado e intercambiando chistes con Sergio Moreno (otro que se nos fue), a la espera de que fueran cayendo los redactores, a los que les asignaba el trabajo del día, los mandaba a cubrir un acto, les preguntaba en qué tema estaban trabajando: “¿En qué andás, Jose?”, me decía, así, sin acento.
La extranjería en el periodismo se le notaba, para bien. Desprovisto de las mañas y los cliches de “los profesionales”, criaturas de redacción que a los diez minutos de conocerlos te sueltan la dichosa anécdota con Jacobo, Mario le inyectó novedad y frescura a un diario de primera, que vibraba. Titulaba con inteligencia y corregía con cariño, distribuía el trabajo como podía en una sección difícil y protestona que, sin embargo, le respondía. Cultivaba una ironía permanente pero sin maldad, casi afectuosa: “A este -decía y señalaba a un redactor vencido por el tedio del tiempo- le pueden pasar por delante De la Rúa y Menem firmando otro Pacto de Olivos y sigue tomando mate”.
Era otra época del periodismo (no necesariamente mejor), un mundo pre-grieta en el que los diarios competían por las primicias y las redacciones funcionaban como redacciones, es decir, con decenas de personas sin nada que hacer la mayor parte del día. Mario disfrutaba de ese clima, pedía comida sin sal a Wilson y a veces, cuando estaba inspirado y el cierre se prolongaba, imitaba, bastante bien, a Perón. “¡Irina Hauser, entregá el microfilm!”, gritaba con acento alemán mal doblado al castellano para que Irina, que siempre fue larguera, le mandara la crónica judicial y pudiera volver a casa a cenar con Cecilia.
Escribía el panorama politico dominical en un momento en el que el análisis de fin de semana era un oligopolio de cuatro o cinco firmas de los grandes diarios, lo que le garantizaba un protagonismo que hoy, en tiempos de medios astillados, portales y redes sociales, resulta difícil de entender. Como los demás espacios de poder que ocupó en su vida, Mario lo usaba con responsabilidad, cuidando siempre de no golpear al débil o al que estaba caído. Y con ingenio. En un momento en que los politólogos escribían como politólogos, los abogados como abogados y los periodistas como periodistas, Mario mezcló -hoy diríamos hibridó- géneros y registros hasta parir una escritura particularísima, culta y lunfarda y capaz de absober desde referencias de las ciencias sociales (“yo hago ejercicio ilegal de las ciencias sociales”, decía) hasta letras de canciones populares (me acuerdo un análisis de una elección en Córdoba glosado con una letra de Rodrigo: Soy cordobés/Me gusta el vino y la joda/Y lo tomo sin soda/ Porque así pega más, pega más).
No le temía al tiempo ni era un melanólico. De la vieja guardia de editores, Mario fue el mejor lector de los nuevos autores, a los que acercaba al diario con generosidad, sumaba a su programa de radio como columnistas (Martín Rodriguez, Mariana Enriquez, últimamente Vicky de Masi) o llevaba como invitados. Escribió dos libros, hizo tele y radio, no dejó nunca de escribir; una vida hecha de palabras, familia y peronismo.
Nos seguimos viendo. Desde aquellos años en la redacción Página mantuvimos vivo el lazo (“nuestra particular amistad”, decía él), a pesar mis cambios de trabajo y de nuestras diferencias políticas, en las que nos enfrascábamos durante horas pero de las que sabíamos escapar a tiempo. Aunque creo que siempre votamos lo mismo, yo le resultaba muy socialdemócrata y él se me hacía excesivamente peronista. Intercambiábamos mensajes con frecuencia, en un tono semi-agresivo que a los dos sentaba bien: “No puedo entrar a la web del Dipló. ¿Es antisemita o anti-sistema?”, me escribió la semana pasada.
Hace no tanto desayunamos, como siempre en Lucio. Lo vi cansado, enojado con la coyuntura política, temeroso de lo que venía. Intuía, él que había vivido de cerca tantos cambios, un tiempo oscuro de conflicto y represión. Se me ocurrió contarle que cuando todavía estábamos en Página, hace 25 años (lo escribo y me impresiona), yo usaba un celular que no almacenaba los contactos, así que tenía que discar de memoria cada número, y que muchas veces quería llamar a mi papá y lo llamaba a él, me daba vergüenza y cortaba. “Ah, eras vos”, me respondió entre risas. “Pensé que eran las del club de fans. Lo que sí no te hagas muchas ilusiones con la herencia”.
* Director de Le Monde diplomatique.